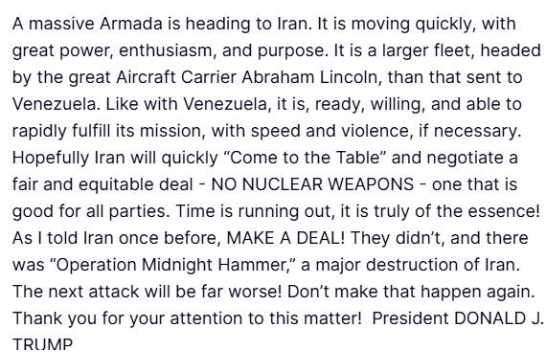El Servicio Sismológico Nacional (SSN) –que el 5 de septiembre cumplió 115 años de operaciones– expandirá su red de monitoreo en México, al sumar 40 estaciones a las casi 100 con que actualmente cuenta, las cuales serán instaladas principalmente en el norte del país, así lo dio a conocer el jefe de dicha instancia a cargo de la UNAM, Arturo Iglesias Mendoza.
Detalló que este proyecto de expansión se encuentra en marcha, durará cerca de dos años y se financiará con recursos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales, de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Se fortalecerá donde tenemos menos cobertura, porque sabemos que hay sismicidad que no registramos. Entonces, servirá para estar en condiciones de tener un mejor monitoreo.
“En la zona noroeste –Baja California, Sonora, Sinaloa– hay más estaciones que en el este. En la parte central del norte de la nación tenemos pocas, es decir, se colocarán en Chihuahua y Nuevo León. También en el sur, por ejemplo, en Oaxaca donde hay un número importante, pero existen zonas que necesitan mejor cobertura”, expuso en entrevista.
Otra parte de los recursos serán para fortalecer la infraestructura del SSN en Ciudad Universitaria (CU), así como en el centro de monitoreo alterno o “espejo” en Pachuca, Hidalgo, y para expandir la Red Acelerográfica a cargo del Instituto de Ingeniería de esta casa de estudios.
Columna vertebral de la sismotectónica
Iglesias Mendoza explicó que el SSN se encarga de caracterizar la sismicidad en México. Es la instancia autorizada para dar a conocer la posición espacial y la magnitud de los sismos que ocurren en el territorio, tanto de los que percibe la población como aquellos que no siente, pero son relevantes para caracterizar las fallas y el peligro sísmico. “Reportamos cerca de 100 sismos al día”.
Además, resguarda los datos de la sismicidad registrada en los últimos 115 años, que son la columna vertebral del conocimiento de la sismotectónica y de la sismología en el país.
El experto universitario recordó que el Servicio inició operaciones en 1910 con la estación central en Tacubaya y aproximadamente una decena de estaciones de segundo orden.
Hoy en día su red está conformada por 70 en toda la República mexicana, con tecnología de punta –un sensor de velocidad, otro de aceleración y sensores GPS o GNSS que miden la deformación–, y 30 estaciones más en el Valle de México.
También recibe datos que le comparten instituciones como las universidades Veracruzana, de Colima y de Chiapas, además de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del gobierno del Estado de Jalisco, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, entre otras.
Espejo en Pachuca
A esta infraestructura se suma el Centro Alterno de Monitoreo (CAM) de Pachuca, Hidalgo, cuyo objetivo es replicar las capacidades de la sede principal en CU en términos de almacenamiento y procesamiento de información, a fin de asegurar la continuidad de operaciones del SSN, en caso de que fallara la estación central.
“Nos permite tener esta redundancia. A lo largo del mundo los servicios sismológicos y/o los servicios críticos tienen esta posibilidad de contar con uno o más centros alternos de operaciones”, agrega.
Cabe recordar que el CAM fue inaugurado el 14 de septiembre de 2023. En 2018 el Congreso de la Unión destinó recursos para su construcción; el gobierno del estado de Hidalgo donó a la UNAM un terreno de cinco mil 543 metros cuadrados, y también contó con la colaboración de la Red Sísmica Mexicana.
Está ubicado en el “Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación”, en San Agustín Tlaxiaca, municipio conurbado a la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
Con la información obtenida se contribuye a que los actuales reglamentos y normas de construcción estén enfocados a edificaciones más seguras.
Servicio a la sociedad
Este servicio, precisó el ingeniero geofísico y doctor en sismología, ha salvado vidas de manera indirecta al contribuir a que los actuales reglamentos y normas de construcción estén enfocados a edificaciones más seguras. “Esto sería impensable si no conociéramos la tectónica y el peligro sísmico asociado”.
Asimismo, señaló que el SSN no opera la alerta sísmica, pero con la información que genera, es posible tomar previsiones.
En opinión del experto universitario los sismos de 1985 jugaron un papel fundamental para que la sociedad mexicana tomara conciencia de este fenómeno y de su capacidad de destrucción, incluyendo a los tomadores de decisiones, autoridades, dentro y fuera de la UNAM, lo cual repercutió en que se diera mayor importancia al SSN.
“No fue inmediato, pero el Servicio hoy en día es muy diferente a como era antes de 1985 en términos de presupuesto, personal, organización, atención y relevancia. Hoy todo mundo está de acuerdo en que es importante para la Universidad y para la sociedad”, consideró.
A decir del experto, el SSN goza de gran confianza al ser parte de la Universidad Nacional. “La sociedad confía porque somos independientes del gobierno y sabe que nuestra información es la mejor que podemos ofrecer, sin sesgo alguno”.
El Sismológico, prosiguió, ha construido su prestigio entre las autoridades y la población en general, y orienta su labor hacia el crecimiento académico, la investigación científica y formación de recursos humanos, que son parte de las labores fundamentales de esta casa de estudios.
Por sus contribuciones, este Servicio obtuvo el Premio Nacional de Protección Civil 2020, en la categoría de Prevención. Debido a su prestigio y reconocimiento a la calidad de datos que genera, tiene colaboraciones importantes con Japón, Francia y Estados Unidos, por ejemplo, y se busca ampliarlas con naciones de América Latina.
Historia y legado
Fue inaugurado el 5 de septiembre de 1910 por el entonces subsecretario de Fomento, Andrés Aldasoro. Estaba a cargo del Instituto Geológico Nacional, que era parte de la Secretaría de Fomento.
El gobierno mexicano, encabezado por el entonces presidente Porfirio Díaz, aceptó la invitación de diversas organizaciones internacionales para participar en una red mundial de instrumentos sismológicos que permitieran monitorear este fenómeno. Ello, luego de que en 1906 un terremoto destruyó la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, relató el investigador del Instituto de Geofísica, Luis Quintanar Robles.
“México respondió con la instalación de la estación sismológica en Tacubaya y algunas otras más que le permitían registrar los sismos en el país y en Centroamérica”, rememoró el investigador del Departamento de Sismología.
La inauguración se realizó en ocasión del centenario de la Independencia de México. “Fue una decisión un poco política, pero también ayudó, de manera significativa, al desarrollo de la sismología en México por la cantidad de registros de sismos importantes que ocurrieron a lo largo del siglo XX”, puntualizó.
Al respecto, Arturo Iglesias abundó que, en 1929, con el otorgamiento de la autonomía a la Universidad Nacional, le dieron en resguardo algunas colecciones biológicas, institutos y servicios nacionales como el Instituto Geológico Nacional, el Observatorio Astronómico Nacional, la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales.
El Servicio Sismológico se integró como parte del Instituto Geológico Nacional que después se constituyó en el Instituto de Geología. En 1945 se propuso la creación del Instituto de Geofísica y a finales de esa década esta última dependencia ya operaba el SSN.
En la década de los 80 la estación central de Tacubaya se trasladó a Ciudad Universitaria, al nuevo edificio del Instituto de Geofísica, en la parte sureste del campus donde ocupó la planta baja hasta 2015, cuando se construyó su inmueble actual.
Quintanar Robles refiere que los sismos de 1985 fueron un momento crucial para el SSN. “Todo mundo sintió el sismo, vio la destrucción que causó en Ciudad de México, pero contrariamente a lo que ocurre hoy, que se puede saber su localización a los tres, cuatro minutos, en aquel entonces no se podía saber dónde había ocurrido”.
Llevó horas determinarlo porque el personal tenía que trasladarse a la estación de Tacubaya para ver los registros. Aunado a ello, se necesitaba contar con los datos de varias estaciones foráneas que los operadores comunicaban por teléfono o telegrama.
Conocer la magnitud requirió de más datos; se obtuvieron días después al contar con los de estaciones en México, Europa, Estados Unidos y Sudamérica.
El universitario aseveró: “Con el desarrollo de sistemas de información, el SSN ha contribuido a crear el Sistema Nacional de Protección Civil, que antes de 1985 no existía, así como al desarrollo de técnicas y sistemas de alertamiento temprano”.
La población debe tener conciencia de que vivimos en un país con vulnerabilidad sísmica, por lo que seguirá temblando con la misma o mayor magnitud, insistió.
“La labor entonces es evitar, en la medida de nuestras posibilidades, la pérdida de vidas humanas. ¿Cómo se puede lograr? Sabiendo qué hay que hacer en caso de sismo, construyendo mejor para que nuestras edificaciones puedan resistir los embates de las ondas sísmicas”, finalizó.

 Local21 horas ago
Local21 horas ago
 Local21 horas ago
Local21 horas ago
 Local21 horas ago
Local21 horas ago
 Local21 horas ago
Local21 horas ago
 Nacional21 horas ago
Nacional21 horas ago
 Entretenimiento20 horas ago
Entretenimiento20 horas ago
 Política21 horas ago
Política21 horas ago
 Local21 horas ago
Local21 horas ago